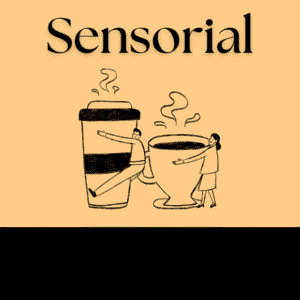Existía un hombre que se sabía imperfecto. Se sentaba a solas en la quietud de la noche, no frente a un espejo, sino frente al reflejo de sus propios recuerdos, y la imagen que le era devuelta era siempre la de un hombre que amaba con la torpeza de un ciego.
Todo había comenzado, y quizá también sentenciado, en el lapso de apenas cinco segundos. Un instante tan breve y a la vez tan vasto que se había convertido en el punto de origen de todo su universo emocional. Pero cada vez que volvía a ese momento de luz pura, descubría que proyectaba una sombra inmensa y oscura. Una sombra hecha de sus errores, de palabras no dichas y de acciones torpes que, en su afán de acercarse a ella, sentía que solo habían complicado más la existencia de la mujer que admiraba.
Él la veía como un ser extraordinario, una dama de singulares características que había conquistado una parte de su corazón que él mismo desconocía. Y en su amor vehemente, había olvidado que ella libraba sus propias batallas, que su vida tenía una realidad compleja y frágil. Comprendía, con un dolor sordo, que su amor se había convertido en un riesgo para ella, y esa era la parte de la historia que ya no podía controlar.
En esas noches de insomnio, cuando la realidad se sentía como una condena, él jugaba un juego secreto. Imaginaba que encontraba una vieja lámpara de aceite, cubierta por el polvo de los anhelos imposibles. Al frotarla, no aparecía un genio de poder cósmico, sino la simple encarnación de una última esperanza.
Y el hombre imperfecto, enfrentado a la posibilidad de tres deseos, siempre renunciaba a dos.
No pedía reinos, ni riquezas, ni volver en el tiempo para enmendar sus fallos. Su único ruego, susurrado al silencio de la habitación, era siempre el mismo: el deseo de poder construir, tan solo por un día, un presente a su lado. Un presente sin sombras, sin culpas y sin el peso de un pasado que no les pertenecía a ambos.
Pero el sol salía cada mañana y la lámpara volvía a ser solo una fantasía. El deseo se desvanecía, pero el amor, terco y resiliente, seguía latiendo en su pecho. Y entonces, para que la sombra no consumiera la luz de aquel recuerdo, él encendía una pequeña luz sobre su escritorio y empezaba a escribir.