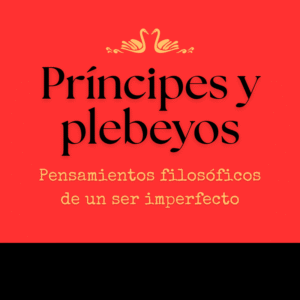La simpleza del lenguaje diario hace que los seres humanos podamos construir una sociedad menos contradictoria, donde expertos y no expertos puedan compartir algo más que teorías científicas, y en la que herreros e ingenieros construyan instrumentos de paz y no hierros de destrucción. Solo el simple hecho de hablar de paz es hablar de oportunidades, de un sano juicio para vencer los obstáculos que, por ley natural, nos tocará vivir.
La ética, esa palabra que muchos intentamos adular e incluir en nuestro pobre vocabulario, es el instrumento que podría vencer batallas de hombres sin promesas, dar pan a quien no lo tiene y dar vida al que pensó que ya no hay razón para vivir. Pero esa ética no debe ser prostituida, no debe tener un precio monetario ni debería ser pronunciada por imbéciles que se creen dioses.
Una ética que promueva el derecho, que aguante el dolor y la miseria, que resucite como el ave fénix y no caiga en tentaciones pasajeras. Esos derechos tienen voces que claman: niños y niñas que gritan a los cuatro vientos pidiendo un poco de ética para ellos, un alimento que dé vida, que promueva la esperanza y erradique la pobreza. Esa es la ética del derecho.
En tanto la ética no sea difundida y aplicada, las voces que claman por la paz no serán escuchadas, la muerte asomará cada noche para llevarse la inocencia y la esperanza, y la propia vida quedará al margen del propio derecho. Y en el capítulo último de la historia, sólo quedarán páginas en blanco manchadas de vino tinto.