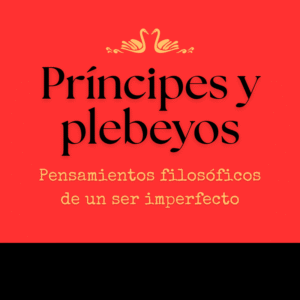Quisiera ser un gran esclavo, pero no un esclavo cualquiera; no aquel personaje de la historia que sólo recibe palos y azotes. En el tiempo viajo y en el tiempo quiero perderme, evitar las riquezas y unirme a las grandes proezas. Ser llamado la utopía de la pobreza sería el mejor legado que dejaría ante tanto esbelto sinvergüenza.
Posiblemente sea un pobre iracundo, llamado Facundo, un ser oriundo de las altas montañas donde el sol casi te abraza. Preferiría que me llamen Don Esclavo y no me griten: «¡Pobre diablo!». Son tantas las palabras y menos las pagas; todos quieren pagar con palabras, pero no se dan cuenta de que de palabras sólo vive el vecino Jacinto, que dedica su cómoda vida al arte de la mentira en la política.
Sueño con no tener un imperio, pues el maestro del barrio me dijo en su momento que un imperio es todo aquello que se posee con abundancia y sobre lo cual se ejerce soberanía y dominio absolutos. Y, en mi bendita realidad, debo decir que duermo todos los días sobre ese peculiar imperio: extensas parcelas y una soberanía absoluta sobre la nada.
La burguesía es la antítesis de mi vida, pero tengo que reconocer que mi ideología es ambigua. Proclamo por las calles que me llamen Don Esclavo, que se pronuncie con categoría el nombre de tan pobre emperador que domina el mundo de la razón. No me creo uno más dentro de la plebe; soy aquel soberbio que vive de la razón en tanto la razón se apodere de la verdad. Y si esa verdad es absoluta, entonces deberé dudar, pero si la duda se instaura en mis pensamientos, no habrá más remedio que dudar de aquella razón e iniciar una nueva argumentación.
Si acaso quisiera dudar de mi condición, preferiría saber que no hay utopía más grande que intentar conocer sin antes haber aceptado una parte de mi ignorancia.
A. Ilimurí