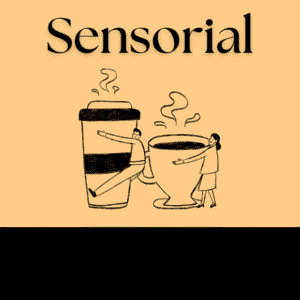En el puerto sin nombre, no lejos de donde una vez se encontró una muñeca de trapo con una nota en el bolsillo, se alzaba la gran estación del destino. Allí, en el andén de las posibilidades inciertas, el hombre imperfecto esperaba. No sabía el nombre de su próximo destino, pero oía cómo su tren, lento y poderoso, preparaba el carbón para la partida.
No sentía pánico ni prisa. En esa quietud, su mente no repasaba los errores ni las sombras. En su lugar, se entretenía con el eco de las conversaciones pendientes. Eran como guiones de obras jamás representadas, diálogos llenos de risas, de confesiones y de planes futuros que se habían quedado guardados en un cajón. Soñaba, por un instante, que podía hacerlos realidad, que podía encontrar en ella aquello que jamás lograría olvidar.
Recordó su viejo anhelo de objetar al universo, de discutir con el destino por su pésimo sentido de la oportunidad. Pero allí, frente a las vías que se perdían en el horizonte, comprendió la inutilidad de su reclamo. El universo era el jefe de estación, un ser indiferente y a veces «puñetero» que no atendía a los ruegos de un solo pasajero. Los trenes partían cuando debían partir, y en la guerra del amor, como en la de la vida, nunca se sabe cómo empieza ni cómo termina la batalla, solo cómo se afronta.
Y al afrontar su propia partida, descubrió que la sombra de su equipaje se había aligerado. El peso del arrepentimiento había sido reemplazado por la dicha de haberla conocido. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no era conseguir el deseo de la lámpara, sino el simple hecho de haber encontrado a alguien tan diferente a él y, a la vez, tan asombrosamente compatible; un alma con la que compartía gustos, aficiones y cicatrices.
Su último pensamiento, mientras el vapor del tren comenzaba a envolver el andén, no fue un deseo para sí mismo, sino para ella, la reina de la estrella de cristal. Deseó que cuidara siempre de su propia vida, ese tesoro íntimo y personal que nadie podría proteger mejor que ella.
El hombre sonrió. Su viaje hacia lo desconocido estaba a punto de comenzar, pero no partía con las manos vacías. Llevaba consigo el recuerdo de su nobleza, la admiración por su fuerza y la alegría de saber que alguien como ella, en algún momento, amó a alguien como él. Y ese, comprendió, era el único equipaje que realmente importaba.