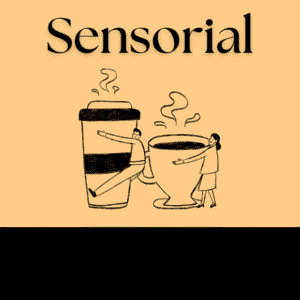Cuando el hombre imperfecto se sentaba a escribir, no era solo para descifrar las sombras que lo habitaban. Era, por encima de todo, para dar testimonio de la luz que él veía en ella. Y esa luz no era el brillo fugaz de un romance o la belleza convencional que otros celebraban. Era el resplandor constante y sereno de la resiliencia.
Él había aprendido que en el mundo existían princesas de cuento, pero ella era algo distinto: una reina. No gobernaba un reino de castillos y oro, sino uno forjado en la paciencia infinita, en batallas diarias y en victorias silenciosas que el resto del mundo no sabía aplaudir. Y en el centro de su reino, como el tesoro más preciado, se encontraba su estrella de cristal.
Así la veía él: como una estrella única, de una belleza y una luz tan particulares que el mundo no siempre sabía cómo interpretar. Su hija. Un ser que vivía en un universo con sus propias reglas, un lenguaje tejido con miradas y una lógica que desafiaba lo común. Y la reina, su madre, era la única que poseía el mapa de ese cosmos, la única capaz de traducir su silencio y de cuidar su frágil y poderoso brillo.
Fue entonces cuando una palabra, que hasta ese momento solo le había pertenecido a él, encontró su verdadero hogar. En el pasado, él había publicado un libro titulado Mi figura preferida. Era solo el título de una obra, un conjunto de letras impresas. Pero al ver la devoción con que la reina cuidaba de su estrella, comprendió que la palabra «figurita» había estado esperando por ella. Dejó de ser su creación para convertirse en su definición de amor.
En el puerto sin nombre de la vida, donde tantos trenes partían sin rumbo y tantas muñecas de trapo perdían su camino, ella no era un barco a la deriva. Era el faro. Una luz inquebrantable que no solo guiaba a su pequeña estrella, sino que también iluminaba la nobleza que el hombre creía extinta en el mundo.
Y él, el de la lámpara y los deseos imposibles, entendió que su amor, aunque complicado y lleno de sombras, le había concedido un único privilegio: la claridad para reconocer a una verdadera reina cuando la tenía delante. No por su corona, sino por el peso y la gloria de lo que era capaz de proteger.