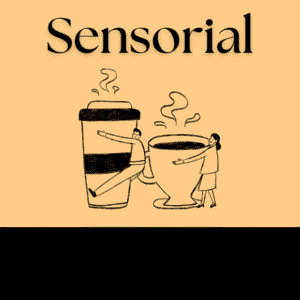A menudo pensamos que los momentos que nacen de la improvisación, la espontaneidad y los pequeños detalles pueden pasar desapercibidos. No obstante, quedan grabados en las dos personas que los vivieron. Son un código de sensaciones.
Fue en aquella época, en los años 90, cuando recién conocí a un gran amor. La situación era tan diferente, pero al mismo tiempo tan igual a la de hoy; vale decir, siento lo mismo que en ese entonces. Jamás podré olvidar la ternura y el encanto de sus mensajes. Era una mujer extraordinaria, admirable y con una tenacidad increíble que ninguna otra persona podría imaginar.
Una tarde de agosto de 1990, ella pasó por mi humilde morada y dejó debajo de la alfombrilla de bienvenida un pequeño dibujo donde retrató nuestra tierna y frágil relación. A partir de ese momento quedé hipnotizado por esa mujer; había algo que me decía que debía conocerla con mayor profundidad.
Semanas después, aún pensando en el dibujo, volvió a pasar por casa y dejó en mis manos una pequeña barra de chocolate. No me miró, no me habló y se escapó. ¿Qué podía pensar? No lo sé. Fueron dos momentos, dos acciones que, a la larga, tuvieron un gran efecto.
La verdad es un tanto difícil de explicar, pero si hay algo que puedo afirmar, es que su bella sonrisa sigue volando por algún sitio, contagiando bondad, picardía y un aura que delata la sutileza de su ser. Esos momentos son nuestras verdades, nuestros códigos y las llaves de nuestro baúl de los recuerdos.
Pensar en ella es viajar en el tiempo y encontrar aquello que un día apenas vivimos.